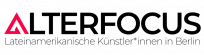Las medidas de contención contra el coronavirus eran similares a un musical de Broadway: no hacían sentido con pocxs actores. O todxs participábamos del escenario, o no había función. Por ello, la empatía era una medida de salvamento. Pero la empatía, que es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, podía ser una cosa tan abstracta como el mismo coronavirus, y sobre todo, no tan fácil de aplicar: ¿pues cómo ser empáticos en un mundo en donde la cercanía al prójimo era potencialmente un peligro? Además, ¿cómo tener empatía viendo que, en el fondo, cada persona afrontaría el problema según su propio criterio? En aquellos tiempos de crisis, los árboles de cerezo japoneses, típicos de la primavera, tuvieron mucho que contar.
En Berlín estaba permitido dar paseos, yo estaba en uno de ellos cuando tropecé con el primer árbol de cerezo. En casa me angustiaba por salir a la calle, aunque en la calle hacía lo mismo que en la casa: angustiarme de no saber qué pasaría con mi vida en Alemania, si tendría futuro aquí, si el programa de becas al que había aplicado continuaría disponible para extranjerxs, si se va a fortalecería la extrema derecha europea, o si la economía de Colombia, mi país, y yo saldríamos bien de la crisis. Aunque crisis significa “decisión” y en esos momentos no había nada que decidir.
Entonces aparecieron las flores rosadas del cerezo, y pensé repentinamente en los algodones de azúcar que mi madre me prohibía comer en las ferias de mi pueblo natal. Cada flor era una estrella: formaba galaxias con las otras, pero guardando su intensidad propia y cada una con la sutileza de una atmósfera. A diferencia de las estrellas, estas flores no duran mucho: uno apenas las ve y ya presiente que la muerte las está esperando con impaciencia en el piso. Pasé diez minutos detallando las flores con cierto éxtasis, aunque en realidad era calma. Descanso. Había descansado porque por primera vez había dejado de pensar tanto en mí, o en el virus -que al final es lo mismo que pensar en mí- para fijarme objetivamente en algo concreto. La belleza de las flores de cerezo se explica en que ellas son puro presente. Es una belleza sin futuro. Quizás pasa lo mismo con el mundo: es espléndido porque es frágil, porque unx presiente que se va a acabar, aunque no sepamos cuándo ni cómo. Quizás por eso tantas civilizaciones se han obsesionado con la idea de un apocalipsis, incluyendo la nuestra. Una de las excepciones es la India brahmánica, cuna del budismo. A juzgar por lo que veía en mi círculo de amigxs, se había aumentado el número de practicantes de yoga y otras disciplinas nutridas de la espiritualidad budista. Un pilar de estos híbridos de filosofía, religión y pasatiempo es la convicción de que todxs somos todo. Cada una de las personas, animales y cosas pertenecemos a una misma entidad, sin principio ni final. Como todxs somos todo, ya somos perfectxs. Luego de una vida de husmeo, el Siddharta de Herman Hesse descubre que “todo pecado lleva adentro la virtud, todo niño lleva ya adentro al anciano, toda fruta fresca, la muerte; todo moribundo, la vida”. Si nos dejamos de percibir como personas individuales, se va el miedo. El miedo viene del egoísmo: cuando unx tiene miedo es porque está obsesionado consigo mismx, o con las personas queridas de su círculo, y no con las demás, con aquellas que no quiere.
Como contrapartida, los individuos que admiran -que buscan- la belleza son valientes, porque la belleza no tiene lógica individualmente: ella florece en todas partes, nos pertenece a todxs. Un hombre o un árbol bello son patrimonio de la multitud. Mejor dicho, la belleza también es similar a un musical de Broadway.
En el Japón feudal los cerezos fueron el símbolo de los samuráis, que eran milicias que practicaban la belleza militarmente, y cuya formación requería que estuvieran mentalizados para morir pronto, por su pueblo. El sacrificio del samurái no debe entenderse en un sentido nacionalista, pues el Japón en donde murieron no era una nación, pero además porque lo nacional es egocéntrico y encierra. El nacionalismo, como buen hijo del romanticismo, tiende a recalcar valores interiores, a plegarse sobre sí mismo. El nacionalista y el romántico reclaman su papel en la naturaleza, inclusive tienen una idea fija acerca de su propia naturaleza o de lanaturaleza -racial, o cultural, o cualquier adjetivo que se le quiera poner- de su nación. En cambio, la naturaleza es excéntrica: se pliega hacia afuera para entregar todo su polen. Su interés no es reclamar, ni exigir: sólo fecundar. Así son las flores de cerezo, que en Japón se conocen como Sakura.
Llegué a la anterior reflexión porque los sakura de Berlín también tienen su historia. En 1990 el canal japonés TV-Asahi inició una campaña de donaciones en la que televidentes de todo el país participaron masivamente. El objetivo de la campaña era sembrar de sakuras la tierra de nadie que quedó de las ruinas del Muro de Berlín. Los japoneses creen que el árbol de cerezo trae tranquilidad, que era lo que los berlineses necesitaban por cuenta de la incertidumbre que sobrevino a la caída del muro y a la desaparición de Alemania Oriental.
Me conmovió tanto la historia, que un montón de desconocidxs hicieran una campaña para consolar a otro montón de desconocidxs, en otro continente, ayudándolxs a sobrellevar una tristeza que no les incumbía en nada. Pero me conmocionó todavía más el hecho de que esta iniciativa pasara en Japón, país al que se acusa de ser una tierra cerrada y plegada sobre sí misma. Ofrecer a una ciudad de desconocidxs uno de sus símbolos más preciados, ¿no es esto la empatía? Ésta no tiene que ver con sacrificarse, sino con disfrutar de la abundancia. Gracias a la empatía de los televidentes japoneses, Berlín está llena de sakuras. Estos siguen cumpliendo su misión de dar tranquilidad. De hecho, se dice que entre más viejo sea el árbol, más bellas sus flores.
¿Qué podríamos nosotros compartir en este tiempo?
Muchxs nos llenamos de tensión porque el mundo ya no es como antes, pero exigir que todo siga siendo igual también es un acto egoísta.
Quizás, aceptar el cambio con tranquilidad sea una forma nueva de generosidad.
Sobre el autor
Óscar Armando es escritor e historiador, nacido en La Plata (Huila, Colombia). Realizó una Maestría en Historia en la Universidad de los Andes, en Bogotá (2015), y se desempeñó como asistente en la Curaduría de Historia del Museo Nacional, así como en diferentes museos regionales del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en Cartagena, Tierra dentro y San Agustín. En 2014 publicó la novela El Dios de los Herejes. Desde el año 2021 realiza un doctorado en historia medieval en la Universidad Libre de Berlín.